Te recomendamos:


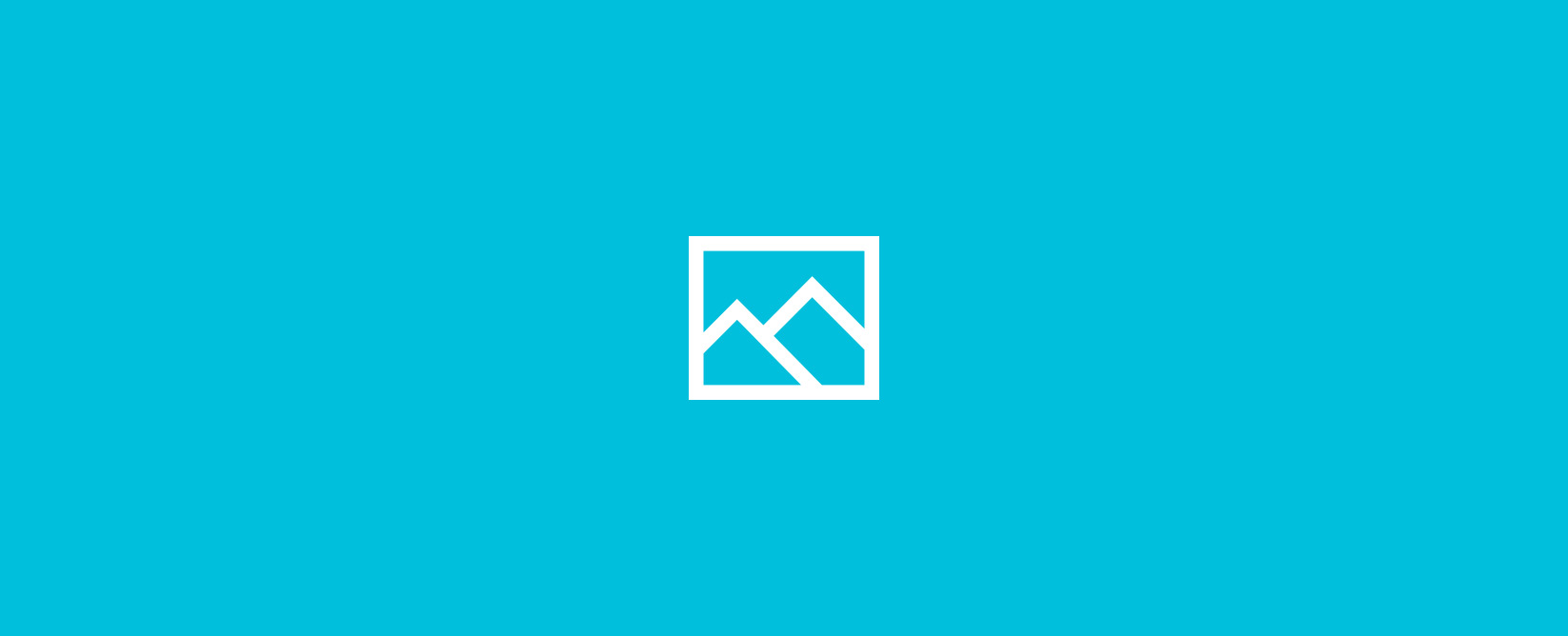
Veinte a uno, mínimo.
Si te ponés a analizar cuantas veces has visto empezar una peli donde los créditos corren sobre tomas aéreas, cenitales, atardeceres, en contrapicado o en blanco y negro, fuera de foco, sobre el techo de un rascacielos emblemático o sobre la anónima multitud caminando en cámara lenta por la avenidas de New York y lo comprarás con las veces que una película arranca con fotos de París… bueno, la proporción te da como mínimo 20 a 1.
Tal vez es porque New York nunca es la misma, puede ser un taxista sicótico como De Niro en Taxi Driver o la joven provinciana de trajecito sastre y zapatillas que era Melanie Griffith en la Secretaria Ejecutiva de los 80, o un intelectual neurótico y verborrágico como Woody Allen en casi todas sus películas o la modelo yonki de Forrest Gump o el inhumano bróker de Wall Street, o miles de personajes más, siempre distinta siempre mutante, mientras que París es una sola, siempre igual a sí misma.
Este año se ha dado la extraña coincidencia que más de 5 películas candidatas a premios como los Golden Globe o el Oscar cambiaron su fondo de pantalla de Nueva York a París y eso echa por la borda del barco que recorre el Sena, cargado de cámaras fotográficas con turistas adosados, todas mis estadísticas.
París es el lugar donde cualquier chica norteamericana sueña ir, por lo menos antes de que las hamburguesas la conviertan en una obesa que deba comprar dos asientos para el vuelo y prefiera sentarse ante un slot en Las Vegas junta a la réplica escala 1:1 de la Torre Eiffel.
Paris, como muchos argentinos, es el primer lugar donde soñé ir. Y fui.
Tenía fecha y lugar preciso: el 8/8/88, un día que no sólo era capicúa sino también mi cumpleaños, debía estar en el Arco del Triunfo. Me demoré cuatro años, pero llegué.
Era el invierno (boreal) del 91, el primer Bush había lanzado la primera guerra del Golfo, Europa estaba vacía de turistas y llena de miedo (luego vendrían un Bush más joven y miedos mayores). Baje del tren que me traía de Barcelona en la Gare d’Austerlitz y cargué mi mochila y mi soledad atravesando la ciudad mientras comenzaba a amanecer.
Recuerdo las maquinas barriendo las calles con sus escobas circulares (para aquella época, novedosas) mientras los inmigrantes africanos (legales) vestidos de naranja mangueraban las veredas y esta cotidianeidad se mezclaba con la inmensa belleza de los puentes sobre el Sena, la delirante grandeza del Louvre y su controvertida pirámide de cristal que acuchillaba su plaza imperial, las angustiosas figuras de santos y gárgolas de Notre Dame, la blancura iridiscente del Sacre Coeur iluminado por el sol naciente. Mientras las luces de neón de sus antiguas farolas comenzaban a apagarse ese sol apenas naranja hacia brillar con fulgor incomparable las cúpulas y estatuas doradas que invaden la ciudad hasta cegarte con el reflejo.
Usando como faro de referencia la aparición y desaparición de la Torre Eiffel detrás de jardines y monumentales tesoros arquitectónicos caminé varios kilómetros casi sin darme cuenta mirando como poco a poco como París iba montando la escenografía de su vida diaria y me sentí liviano, enamorado, feliz y … extranjero. Tal como te hace sentir Paris cada vez que la visitás.
Volví muchas veces, solo y acompañado, y siempre la vi igual: Elegante, romántica, detenida en el tiempo, perfecta, algunas pocas veces dulce y humana como Amelie Poulain, pero siempre: distante. En la mayoría de las películas francesas, de la Nouvelle Vague en adelante, siempre hay una mujer completamente loca y un hombre profundamente enamorado, desconcertado y torturado por su amor. Algo de este espíritu se cuela en París… es una ciudad bellísima, que huele a maderas estacionadas, flores dulzonas, aguas estancadas y humo de cigarrillo… que te enamora mirándote con ojos, entrecerrados por el humo, oscuros y profundos debajo de su negro flequillo del corte carré.
París es una pantalla, es el maquillaje perfecto, el vestido seductor, los zapatos de tacón, la copa de vino color sangre en la mano y la mirada franca y directa que tiene una mujer para decirte que te quiere, que te acepta, pero que nunca será tuya. Con Nueva York podrás tener uno o varios romances a lo largo de tu vida pero con París vas a sentir siempre el sabor agridulce del amor imposible que igual seguirás buscando, y esa siempre ha sido una buena historia para el cine.
Porque como le dice Humphrey Bogart a Ingrid Bergman al final de Casablanca: “Siempre tendremos París”.